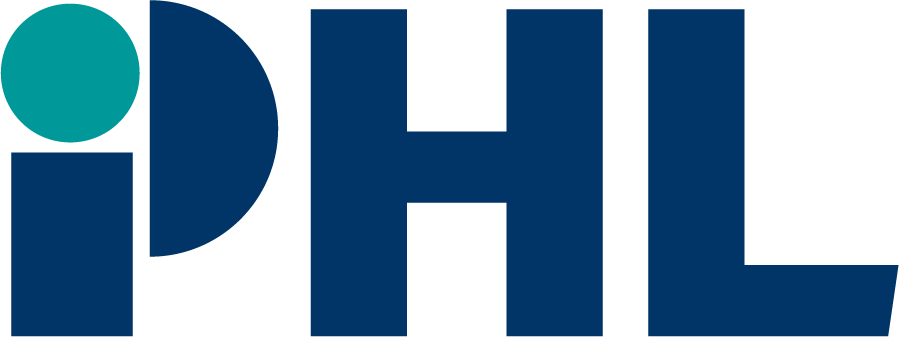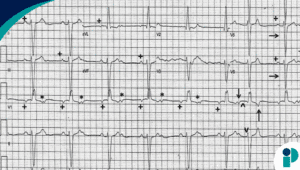Un estudio plantea cómo Jesús o Apolonio de Tiana operaban como sanadores en una época donde la enfermedad no se trataba sólo desde lo técnico, sino también desde lo simbólico, lo moral y lo espiritual.
En la Antigüedad tardía, la medicina no era un asunto exclusivo de médicos formados en escuelas como las de Hipócrates o Galeno. En una época donde lo mágico, lo religioso y lo filosófico se entrelazaban de forma natural, los relatos de curación atribuidos a figuras como Jesús o Apolonio de Tiana revelan una forma distinta de entender la sanación: no solo como una técnica, sino como una experiencia que involucraba al cuerpo, al alma y a lo divino.
Un estudio de Juan Carlos Alby, doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), propone una lectura de estos relatos desde una perspectiva médica, alejándose tanto del dogma como del escepticismo. Para el autor, estas historias no deben descartarse como únicamente mitos ni tampoco asumirse como verdades religiosas, sino que evidencian pistas sobre cómo ciertas culturas pensaban la enfermedad y su alivio.
Más aún: pueden ayudarnos a cuestionar cómo se conciben hoy las prácticas de cuidado.
El “hombre divino” como figura terapéutica
Jesús y Apolonio, aunque de contextos distintos, comparten un perfil: ambos eran vistos como “hombres divinos”, personajes con cualidades extraordinarias que les permitían intervenir en la salud de otros, no solo a través del cuerpo, sino también del alma. Para ellos, la enfermedad no era solo una alteración biológica, sino también una “atadura”, una pérdida de libertad física, moral o espiritual que debía ser liberada.
Estas curaciones no sucedían en consultorios ni mediante instrumentos quirúrgicos. Ocurrían a través de gestos, palabras, miradas y acciones simbólicas cargadas de sentido. En ese contexto, el milagro no era lo opuesto a la medicina, sino una forma diferente y socialmente legítima de ejercerla.
La dimensión terapéutica como proceso integral
Más allá del acto de curar, estos relatos apuntaban a otra dimensión: la del aprendizaje. Sanar no era sólo suprimir un síntoma, sino también ayudar a la persona a reconectarse consigo misma y con su comunidad. El sanador era también un guía, alguien que mostraba otro modo de estar en el mundo.
Esta idea contrasta con cierta mirada contemporánea, donde la medicina puede reducirse a un procedimiento técnico. Para Alby, recuperar estos enfoques no significa abandonar el rigor científico, sino abrir la posibilidad de una medicina más humana, que no tema articular el saber con la compasión, la técnica con el sentido.
La alianza médico-paciente como motor de transformación clínica
El estudio invita a reconsiderar qué lugar tiene hoy el “milagro” en la práctica médica, no como fenómeno sobrenatural, sino como acto de transformación que ocurre cuando un paciente se siente verdaderamente escuchado, acompañado y comprendido. En tiempos donde la medicina se enfrenta al riesgo de la despersonalización, mirar hacia estas figuras del pasado puede ofrecer claves para pensar una medicina más completa.
En un contexto donde la medicina tecnológica avanza a pasos agigantados, recordar que la sanación también puede surgir del encuentro humano, del vínculo y del sentido compartido, no es un retroceso, sino una posibilidad de evolución.
Tal vez no se trate de elegir entre ciencia y espiritualidad, sino de reconocer que, en el arte de cuidar, ambas dimensiones pueden coexistir.