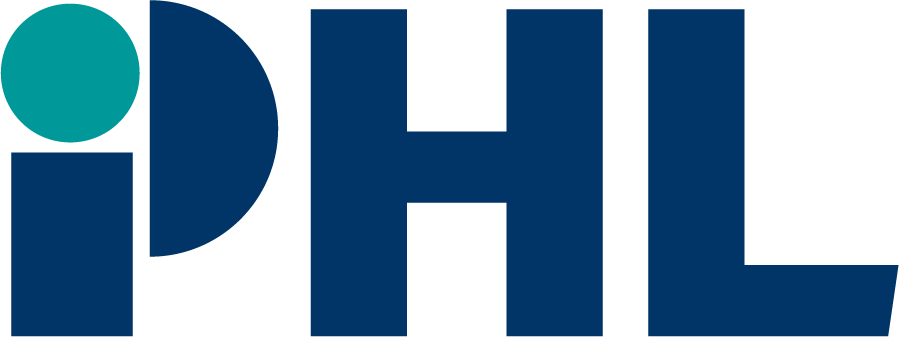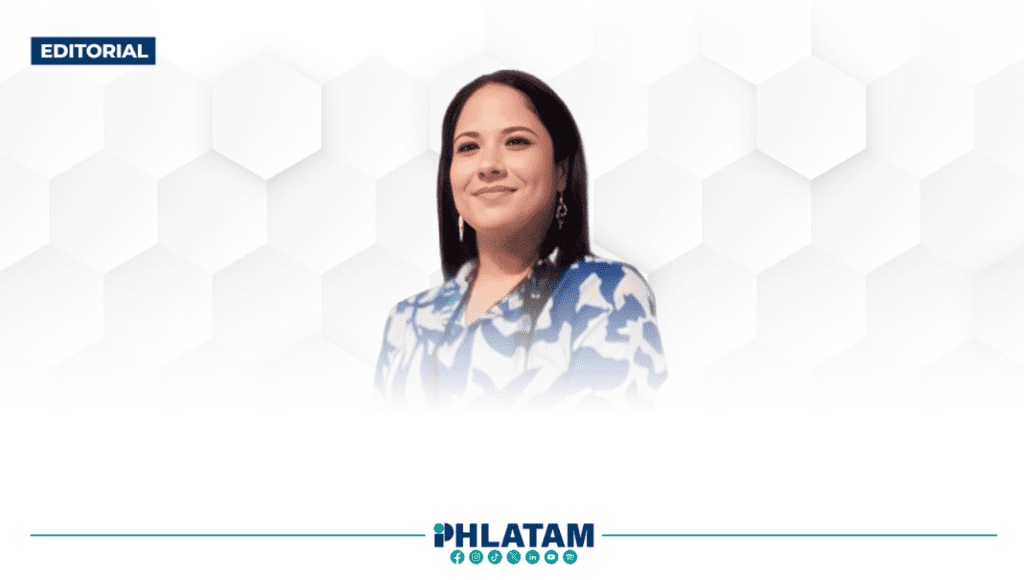Por: Amelia Rodríguez Acevedo (Ph.D) Psicóloga Clínica
Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII), como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, afectan no solo al tracto gastrointestinal, sino también al bienestar socioemocional de quienes las padecen. Estas condiciones crónicas, se caracterizan por brotes impredecibles y síntomas debilitantes; implican una carga significativa para la salud mental de los pacientes, incluso en periodos de remisión.
En diversos estudios se ha documentado una alta prevalencia de síntomas depresivos y ansiogénicos en personas con EII. En un meta-análisis reciente se estimó que la prevalencia combinada de ansiedad en pacientes con EII es de aproximadamente 32.1%, y la de depresión es de 25.2%, cifras más altas que en la población general (Barberio y colaboradores, 2021).
Estas afecciones emocionales no solo son una consecuencia del diagnóstico, sino que también pueden influir negativamente en la evolución clínica de la enfermedad, afectando la percepción del dolor, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida.
El impacto emocional no se limita a los síntomas clínicos. Muchas personas con EII experimentan sentimientos de vergüenza, aislamiento social y alteraciones en la imagen corporal, especialmente cuando enfrentan cirugías, uso de ostomías o efectos secundarios de medicamentos como los corticosteroides. Estos factores afectan su autoestima y funcionalidad en aspectos importantes como el trabajo, la vida social, la vida familiar y la sexualidad.
Los jóvenes con EII enfrentan retos adicionales. En etapas del desarrollo marcadas por el desarrollo de la identidad y la búsqueda de independencia, vivir con una enfermedad crónica puede generar frustración, inseguridad y dificultades para el afrontamiento adaptativo. Las demandas del tratamiento, restricciones alimentarias, y la necesidad de ajustar sus actividades a los síntomas pueden interferir con su desarrollo personal y académico.
La integración de intervenciones psicológicas en el tratamiento de las EII ha demostrado ser beneficioso particularmente en términos emocionales y adaptativos. En estudios como los de Bouza (2016), así como Mateu y colaboradores (2017), se reportó que la terapia cognitivo-conductual es efectiva en mejorar el estado emocional y la calidad de vida en esta población. Además, intervenciones basadas en “mindfulness” y yoga han mostrado ser efectivas para reducir el estrés, la depresión y mejorar la calidad de vida; no obstante no han tenido un impacto significativo en la reducción de síntomas físicos (Ewais y colaboradores, 2019).
Abordar las EII desde una perspectiva biopsicosocial permite ofrecer un tratamiento más humano e integral. Validar la experiencia emocional de la persona y ofrecerle apoyo psicológico estructurado no solo mejora su bienestar socioemocional, sino que también fortalece su capacidad para manejar los aspectos de adaptación a los cambios en el estilo de vida. Atender la salud socioemocional de esta población es atender la salud de forma integral y responsable.